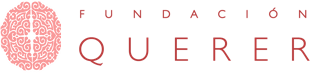«Lo que hay que reclamar no es que seamos todos iguales, sino que todos tengamos los mismos derechos. Que tengamos igual acceso a la educación, al mercado laboral, a la vivienda, a la sanidad, al ocio. Que tengamos igualdad de oportunidades, independientemente de nuestras diferencias, para desarrollar plenamente nuestras capacidades. Y para cambiar esta realidad debemos reconocer que hay muchas personas que empiezan en la carrera de la vida varios metros por detrás de todos los demás sólo porque tienen una discapacidad (que no es un constructo social, sino una realidad biológica). Ayudar a las personas con discapacidad a empezar la carrera desde la misma línea de salida y garantizar que tengan idénticas oportunidades de alcanzar la línea de meta que el resto, es inclusión. Empujarles fuera de la pista, negándoles de facto el acceso a una educación de calidad o al mercado laboral, es discriminación. Pero gritarles desde la línea de salida que son iguales que nosotros no cambia en nada su situación.»
Bailo fatal. Rematadamente mal. Creo que esto se debe, como diría Lemony Snicket, a una serie de catastróficas desdichas. Por una parte, mi psicomotricidad siempre ha sido deplorable. Jamás he sido mínimamente buena en ningún deporte que exigiera mayor habilidad que la de poner un pie delante del otro: en cuanto entran en juego los brazos, mi frágil capacidad de coordinación se va al garete. Siempre llevo las piernas llenas de moratones que no recuerdo haberme hecho. Durante toda mi vida escolar mis profesores de Educación Física, perplejos ante lo inexplicable de mi torpeza motora, acababan aprobándome la asignatura “por mi esfuerzo” y para no fastidiarme la media (ya que siempre fui muy buena estudiante). Pero por si esto no fuera suficiente, mi sentido del ritmo y mi oído musical – o ausencia de los mismos- son igualmente lamentables. Nunca he sido capaz de tocar un instrumento musical. Aquellas antológicas prácticas con la flauta dulce que todo niño de la EGB conoce sometían a mis vecinos y familiares a horas de inenarrables torturas auditivas. Comprenderá el lector que cuando comencé 1º de Medicina y vi ese plan de estudios – pese a los 90 créditos anuales de materias como Anatomía o Microbiología- la sola idea de no tener que descifrar pentagramas ni saltar el plinto durante 6 años me hizo ver el cielo abierto.
En la ejecución de una coreografía podríamos hablar de “capacidades dancísticas diversas”, estando en un extremo de ese espectro Sara Baras o Jennifer López y en el otro extremo (el de abajo, se entiende) yo. Pese a ello, puedo reconocer, no sin cierto sonrojo, que suelo bailar de vez en cuando, sobre todo en bodas y fiestas de guardar.
Bailar mal no ha supuesto ninguna traba en mi vida. No sólo puedo cuidar de mi misma aunque no sepa bailar, sino que he podido terminar mis estudios, acceder a un trabajo, leer, viajar, divertirme, tener amigos, formar una familia. Nadie me ha impedido acceder a unas instalaciones o apuntarme a una actividad por no bailar bien. No saber bailar no ha sido un impedimento ni siquiera para hacerlo cuando me ha dado la gana.

«Bailar mal no ha supuesto ninguna traba en mi vida. No sólo puedo cuidar de mi misma aunque no sepa bailar, sino que he podido terminar mis estudios, acceder a un trabajo, leer, viajar, divertirme, tener amigos, formar una familia. Nadie me ha impedido acceder a unas instalaciones o apuntarme a una actividad por no bailar bien. No saber bailar no ha sido un impedimento ni siquiera para hacerlo cuando me ha dado la gana.»
Hablar de “capacidades diversas” en lugar de “discapacidad” no es ni más respetuoso ni más inclusivo. Al contrario, condena a las personas con discapacidad, que cada día se enfrentan a desafíos inimaginables ante tareas básicas para su subsistencia, a quedar borradas en un mar en el que todos estamos incluidos, ya que – estrictamente hablando – cada uno tenemos nuestras propias y diferentes capacidades. Es invisibilizar la realidad de que el mundo es más complicado, más hostil e inaccesible para una parte muy importante de la población, las personas con discapacidad. Como todo el mundo, yo también tengo capacidades diferentes. Pero no siento que el mundo haya sido igual de complicado para mí de lo que lo es para mi hijo. Él lo tiene infinitamente más difícil de lo que lo tuve yo, y la única causa de ello es que tiene una discapacidad. Y esa realidad no se puede ni se debe invisibilizar.
En la era de Twitter, parece que el activismo se puede hacer sin moverse del sofá. En esta era de los 160 caracteres, la realidad es sencilla, dicotómica, polarizada. La crispación campa a sus anchas y hay que elegir bando: o con nosotros o contra nosotros. Hay muy poco lugar para los matices y los puntos de encuentro, por lo que se defiende muy poco el derecho a dudar, a informarse sobre algo y a cambiar de opinión: parece haber una obligación de posicionarse ya, de forma clara, contundente y definitiva. En este contexto, limitarse a cambiar el lenguaje es fácil, nos deja tranquilos. Nos hace sentir bien con nosotros mismos: “Fíjate qué sensibilizado estoy con la diversidad, que no empleo el término “discapacidad” porque es ofensivo, mejor “personas con capacidades diferentes”… no, espera, mejor aún: “personas con TALENTOS diferentes”, que hablar de capacidades es discriminatorio”. Cuanto más difuso sea el término, más inclusivo me parecerá, y más cómodo me sentiré defendiéndolo. Y al que disienta le llamaré capacitista o incluso algo peor: o conmigo o contra mí. “Todos somos iguales” como un mantra cuya música suena genial, pero cuya letra está vacía de contenido.
Pero no somos todos iguales, ni falta que hace. La diversidad enriquece, nos hace más abiertos, más sensibles, mejores personas. Nos ayuda a aprender, a darnos cuenta de que “nuestra realidad” no es “LA realidad” y nos invita a cuestionarnos nuestros valores morales y vitales. Reconocer la discapacidad como parte de esa diversidad es desde luego el primer paso hacia la inclusión. El lenguaje importa, por supuesto. Precisamente, para reconocer una realidad hay que nombrarla, porque lo que no se nombra no existe. Y la discapacidad existe, y no es un constructo social, sino una realidad biológica: que le digan a una persona que tiene una ceguera que sus capacidades visuales son tan diversas como las mías, que parece que voy teniendo un poquito de presbicia. O cuéntale a una persona con una enfermedad neuromuscular – cuyos músculos van atrofiándose progresivamente hasta que no puede caminar, tragar, hablar ni finalmente respirar- que su motricidad es diversa igual que lo es la mía, que bailo fatal. El “matiz” es que estas personas tienen una discapacidad y yo no la tengo. Y sólo por eso, ellos lo tienen muchísimo más difícil que yo. Diluir esta realidad en el buenismo de las “capacidades diferentes” es hablar desde el privilegio.

«Pero no somos todos iguales, ni falta que hace. La diversidad enriquece, nos hace más abiertos, más sensibles, mejores personas. Nos ayuda a aprender, a darnos cuenta de que “nuestra realidad” no es “LA realidad” y nos invita a cuestionarnos nuestros valores morales y vitales. Reconocer la discapacidad como parte de esa diversidad es desde luego el primer paso hacia la inclusión.»
Lo que hay que reclamar no es que seamos todos iguales, sino que todos tengamos los mismos derechos. Que tengamos igual acceso a la educación, al mercado laboral, a la vivienda, a la sanidad, al ocio. Que tengamos igualdad de oportunidades, independientemente de nuestras diferencias, para desarrollar plenamente nuestras capacidades. Y para cambiar esta realidad debemos reconocer que hay muchas personas que empiezan en la carrera de la vida varios metros por detrás de todos los demás sólo porque tienen una discapacidad (que no es un constructo social, sino una realidad biológica). Ayudar a las personas con discapacidad a empezar la carrera desde la misma línea de salida y garantizar que tengan idénticas oportunidades de alcanzar la línea de meta que el resto, es inclusión. Empujarles fuera de la pista, negándoles de facto el acceso a una educación de calidad o al mercado laboral, es discriminación. Pero gritarles desde la línea de salida que son iguales que nosotros no cambia en nada su situación.
El lenguaje es importante en la medida en que nos ayuda a comunicarnos y estructurar acciones concretas. Y si no nombramos la discapacidad, si – en un deseo de inclusión mal entendida – borramos su existencia, nunca ejecutaremos las acciones necesarias para materializar esa inclusión. Porque si tomamos por cierto eso de que “todos los niños son funcionalmente diversos” entonces ninguno tiene un problema, y por tanto no hará falta que un niño con un trastorno del neurodesarrollo reciba apoyos: “No pasa nada si mientras todos aprenden a leer él está pintando, porque es sensible y creativo”. Que probablemente lo será, pero alimentando esa filosofía estamos situando a los niños con trastornos del neurodesarrollo en una posición de desventaja. La verdadera inclusión pasa por garantizar que todos estos niños con discapacidades de causa neurológica entiendan el mundo y puedan hacerse entender socialmente. Y para ello hace falta que tengan apoyos, muchos y de profesionales especializados. Apoyos que les ayuden a adaptar esos códigos tan únicos y peculiares bajo los que ellos interpretan el mundo al lenguaje verbal que tanto necesitan para manejarse en sociedad. Si no se reconoce (y no se nombra) el problema, no se proveerán los apoyos y estaremos abocando a estas personas a la exclusión social.
Por eso, cada vez que escucho a un gestor público con responsabilidades en Educación o Sanidad hablar de “diversidad funcional” me resulta especialmente preocupante. Porque como decíamos antes el lenguaje es importante, pero no es lo único. Y porque el lenguaje nunca es inocente.

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org