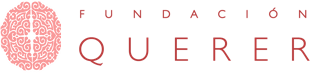«A Daniel no le incluyen, y mientras Soraya cuenta esto casi puedes ver su alma partirse en directo. Son poco más de 2 minutos de vídeo, pero no lo aguanto. Lo que Soraya va a contar, sospecho, es una de las pesadillas recurrentes de los padres de niños con discapacidad: tu hijo solo en el patio, solo en la fila, solo en el comedor. Es demasiado duro para mí. Siento como si un cordel invisible uniera mi corazón al de esta madre; y mientras su pecho estalla por la rabia y la angustia, ese cordel se tensa y algo en mí también se hace trizas. Veo en esa imagen de Daniel a mi hijo dentro de unos años. Y no puedo seguir.»
Hace unos días, a través de uno de tantos grupos de whatsapp, recibí un vídeo. Al otro lado de la pantalla, ella se presentaba: “Hola, me llamo Soraya y tengo un niño con discapacidad”.
https://www.youtube.com/watch?v=aFvvs4m-SO8
Soraya tiene una sonrisa preciosa, aunque parece mantenerla con cierto esfuerzo, y unos ojos tan tristes como los de la princesa homónima. Su hijo Daniel, nos explica, tiene 11 años y es un héroe. “Eso no es una dificultad”, señala Soraya, pero sí lo es otra situación por la que, desesperada, ha decidido acudir a las redes sociales para “poner una queja”. Para lanzar un grito al aire. Para desahogarse. Para sentirse menos sola.
A Daniel no le incluyen, y mientras Soraya cuenta esto casi puedes ver su alma partirse en directo. Son poco más de 2 minutos de vídeo, pero no lo aguanto. Lo que Soraya va a contar, sospecho, es una de las pesadillas recurrentes de los padres de niños con discapacidad: tu hijo solo en el patio, solo en la fila, solo en el comedor. Es demasiado duro para mí. Siento como si un cordel invisible uniera mi corazón al de esta madre; y mientras su pecho estalla por la rabia y la angustia, ese cordel se tensa y algo en mí también se hace trizas. Veo en esa imagen de Daniel a mi hijo dentro de unos años. Y no puedo seguir.

«A Daniel no le incluyen, y mientras Soraya cuenta esto casi puedes ver su alma partirse en directo. Son poco más de 2 minutos de vídeo, pero no lo aguanto. Lo que Soraya va a contar, sospecho, es una de las pesadillas recurrentes de los padres de niños con discapacidad: tu hijo solo en el patio, solo en la fila, solo en el comedor. Es demasiado duro para mí. Siento como si un cordel invisible uniera mi corazón al de esta madre; y mientras su pecho estalla por la rabia y la angustia, ese cordel se tensa y algo en mí también se hace trizas. Veo en esa imagen de Daniel a mi hijo dentro de unos años. Y no puedo seguir.»
Pero tengo que seguir. Respiro hondo y vuelvo a encender el móvil. Soraya parece hablarme solo a mí, y siento muchísimas ganas de abrazarla: es increíble cómo el cerebro humano puede hacernos contactar emocionalmente con alguien a quien no hemos visto en la vida. Daniel va al cole de su pueblo, un cole que –como tantos otros- se pone la medallita de “colegio inclusivo”. Como si Daniel fuera una valla publicitaria, su colegio saca pecho: aquí tenemos a niños con discapacidad, que lo sepa el mundo entero. Me pregunto qué pensarían los padres de otros niños si su colegio empleara alguna de sus características (el color de su piel, su orientación sexual o el estado civil de sus padres, por ejemplo) para hacerse publicidad. Pero eso no es lo más grave, explica Soraya. Resulta que en este “colegio inclusivo” hay un niño, su hijo Daniel, que –efectivamente- pasa los recreos solo. Y en ese colegio inclusivo, nadie le pregunta qué le pasa. Tampoco, me atrevería yo a aventurar, el equipo directivo que se pone galones a costa de la discapacidad de ese niño. La inclusión, esa palabra que en ocasiones como esta me parece tan maldita como perversa.
El colegio no debería ser un entorno hostil para ningún niño. Debería ser un lugar seguro, un entorno amable, de afecto, de curiosidad, de disfrute. El colegio no es sólo un lugar donde insertar conocimientos en los cerebros de los niños, sino el lugar donde aprenden a relacionarse y convivir en sociedad. Y eso también necesita la guía activa de los docentes. Imaginaos que a vuestro hijo le dan al inicio del curso un ábaco, un lápiz y un cuaderno de ejercicios y le dicen que aprenda matemáticas él solo. El niño aún no comprende el lenguaje matemático, ni las reglas aritméticas básicas, y pretenden que aprenda por sí mismo, de forma intuitiva, a manejarse en un código que su cerebro no sabe descifrar. Qué barbaridad, ¿verdad? Seguro que tú, como padre o madre, irías a quejarte al director o al jefe de estudios y exigirías explicaciones. Pues exactamente eso les pasa con las relaciones sociales a nuestros niños con trastornos del neurodesarrollo. Nuestros hijos desean relacionarse como cualquier niño, ansían el afecto como tu hijo, también les gusta jugar y compartir la vida con sus amigos. Pero no saben cómo. Y necesitan que les expliquemos los números antes de exigirles que hagan raíces cuadradas. Para Daniel, probablemente, el patio se ha convertido en una hoja llena de complicadas operaciones aritméticas que no sabe resolver. Porque igual que a medida que avanzan los cursos se complican los contenidos docentes, también lo hacen las relaciones sociales. Aunque nosotros, los adultos, no nos demos cuenta. Nos ha pasado como al matemático de “El Principito”: nos hemos centrado tanto en las “cosas importantes” (el currículo, los conocimientos, la PAU…) que se nos ha olvidado lo esencial. Se nos ha olvidado que lo que realmente nos importaba cuando éramos niños era amar y ser amados. Ser aceptados. Jugar. Reírnos y que se rieran con –y no de- nosotros. Todo eso es esencial porque sobre ello se construye nuestra personalidad. Pero sucede que cuando nos convertimos en adultos no queremos mirar a la cara al niño que fuimos y que alguna vez se sintió solo. Porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta que ese niño inseguro sigue ahí, y eso nos angustia. Entonces nos centramos en “lo que debemos hacer”, que es funcionar como adultos. Y así, sin quererlo, hacemos que esos principitos de un pequeño asteroide desconocido que son los niños con un trastorno del neurodesarrollo se sientan cada vez más solos, más confusos, más aislados y más convencidos de que nadie les puede ayudar.

«El colegio no debería ser un entorno hostil para ningún niño. Debería ser un lugar seguro, un entorno amable, de afecto, de curiosidad, de disfrute. El colegio no es sólo un lugar donde insertar conocimientos en los cerebros de los niños, sino el lugar donde aprenden a relacionarse y convivir en sociedad. Y eso también necesita la guía activa de los docentes.»
El colegio debería ser alimento para la autoestima de los niños, no fuente de angustia. En cambio, Daniel ya no puede más. Le duele la cabeza, la rodilla, la pierna. Esos matemáticos de otro asteroide que dirigen el cole de Daniel llaman a su madre: ven a recogerlo, le dicen. Que le duele el pie. Es, como dice Soraya, su manera de escapar de un entorno hostil. Pero Soraya sólo se equivoca en una cosa: a Daniel sí le duelen la cabeza, la rodilla y la pierna. Igual que le duelen el corazón, el alma y la vida. Hay un dicho en medicina psicosomática: “cuando no habla la mente, habla el cuerpo”. Seguramente Daniel tiene la mente tan sobrecargada, tan confusa tras intentar descifrar el por qué de una dinámica social tan misteriosa y tan injusta para él, que su cuerpo ha empezado a hablar. Qué mal se ha debido manejar la situación de Daniel en ese colegio tan pretendidamente inclusivo, cuántas alarmas han debido ser ignoradas, cuántas líneas rojas se han debido rebasar. ¿Cómo es posible que nadie en ese colegio que se pone el “pin de la inclusión” se haya dado cuenta de esto antes?, ¿Cómo es posible que el cuerpo de Daniel haya tenido que empezar a hablar? , ¿Por qué nadie le ha escuchado a él antes?.
Soraya hace un último ruego: “Ponte en mi piel”. Alude directamente al corazón de los padres y madres: enseñad a vuestros hijos que los nuestros no son bichos raros. Enseñadles a respetar, a incluir, a acercarse a los niños que están solos en el patio. Yo no creo –no quiero creer- que haya algún padre o madre que de forma deliberada le diga a su hijo que no se acerque al “rarito”. Lo que sí creo es que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, y eso debería llevarnos en primer lugar a una reflexión personal: ¿Qué sé acerca de la discapacidad?, ¿se habla del tema en mi familia, o lo evitamos porque eso “no va con nosotros”?, Cuando me encuentro con un adulto con discapacidad, ¿cómo le trato?, ¿hago chistes sobre él?, ¿empleo expresiones como “pobrecito” o “es que está mal”?, ¿le hablo igual que a las personas sin discapacidad? Para educar a nuestros hijos, el primer paso es educarnos a nosotros mismos. Y en la asignatura de la discapacidad suspendemos, al igual que lo hace la inmensa mayoría de la comunidad educativa.
No hace falta que te diga, Soraya, que somos muchísimos los que nos ponemos en tu piel. Que no estás sola, nunca lo estarás, porque un cordel invisible nos une a todas las familias que convivimos con la discapacidad.
Y por último, lo más importante. Daniel, tu madre tiene razón: eres un héroe. Todos los superhéroes –los de Marvel, los de DC- lo son porque han superado enormes dificultades, y eso les ha dado superpoderes. El camino no es fácil, y a menudo las “personas normales” no son capaces de ver más allá de lo superficial. Jamás podrán darse cuenta de que ese gigante de piel verde es en realidad el increíble Hulk. No pasa nada: todo irá bien para ti, Daniel. Porque tienes contigo a la mejor Liga de la Justicia que cualquiera podría desear, tu familia. Algún día te darás cuenta del superhéroe que eres y te sentirás muy, pero que muy orgulloso de ti mismo. Casi tanto como lo está tu madre de ti.
(Podéis seguir a Soraya en Instagram: @sorygares )

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org