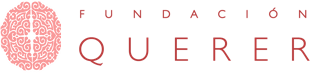«Si nos convencemos de que las personas con trastornos del neurodesarrollo tienen algo realmente importante que enseñarnos, si somos capaces de mirar y escuchar más allá de lo que estamos acostumbrados, de cuestionar nuestros referentes y nuestras certezas; quizá aprendamos a hablar sin hablar: hablar con los ojos, hablar con el tacto, hablar con ese algo que hay entre nosotros y que no se puede explicar con palabras.»
Me dicen por ahí que nunca cuento lo bueno. Quienes conocen a mi hijo y han aprendido a ver su luz me preguntan por qué no hablo acerca del lado hermoso, fascinante e incluso divertido que tiene convivir con un niño diferente. De lo que sucede cuando el traje de domadora ya no te aprieta, esa fiera angustia sólo te muerde de vez en cuando y puedes disfrutar del privilegio que supone ver la realidad desde otra perspectiva. Una perspectiva única y diferente a todo, en la que te adentras agarrada de la manita de ese niño que no se parece a nadie que hayas conocido antes. Tu perrito verde.
Así que en este post tendría que hablar de colecciones de piedras, de rollos de papel higiénico que hablan, del orden de las cortinas, del lenguaje de los silencios y de las miradas. Del asombro, de desaprender y de reordenar todo aquello que solía construir tus certezas. De cómo ese niño diferente también puede transformarte en alguien totalmente diferente.
Hace muchos años, siendo aún médica residente en el hospital Ramón y Cajal, conocí en consulta a una adolescente. Venía con su madre, que me contaba que desde muy bebé tenía crisis epilépticas y que nunca había hablado. Mientras su madre y yo repasábamos informes médicos, tratamientos y diagnósticos, ella me miraba fijamente, como desde otra dimensión, como si la información que estábamos intercambiando careciese de relevancia. En un momento de la entrevista, la chica se levantó y me acarició suavemente la mano mientras sonreía. “Qué suerte tienes”, me dijo su madre, “ella nunca toca a nadie”. No recuerdo su nombre ni su edad, y mi memoria atisba apenas detalles de su aspecto (¿puede que llevara gafas…?). Pero sí recuerdo nítidamente, como si hubiera sucedido ayer, lo que sentí en aquel momento por primera vez en mi vida. La comunicación profunda entre nosotras, que trascendía a lo verbal: cuántas cosas me dijo en apenas unos segundos sin emitir sonido alguno, y sin que yo pueda ahora explicarlo con esos grafismos o sonidos arbitrarios a los que llamamos palabras (por mucho que lleve horas delante de este teclado, deshaciendo y rehaciendo este texto). Fue como si se parara el tiempo, como si se me hubiera dejado echar un vistazo a otro mundo en el que todo lo que damos por sentado es volátil, en el que las reglas son otras, en el que lo único que de verdad importa es lo que nos une: la vinculación, la humanidad, la conexión emocional.
Desde entonces, en consulta, he experimentado ese privilegio en varias ocasiones más. No demasiadas, porque es lo que tienen los privilegios: si se hacen costumbre dejan de serlo. Cada vez que una persona neurodivergente me muestra un trocito de su mundo es como si me hubiera tocado la lotería.
El Dr. Manhattan es un personaje de la serie de cómics Watchmen. Un adolescente que aspiraba a heredar la relojería familiar y que en un accidente nuclear se convirtió en un individuo de color azul -estrambótico a todas luces- con el superpoder de la clarividencia, capaz de manipular la energía de la materia y de moverse en el espacio-tiempo a voluntad. Mi hijo de 7 años confunde los conceptos “ayer” y “mañana”. Los días de la semana, meses y estaciones del año no son para él más que canciones o retahílas: carecen absolutamente del carácter referencial que les otorgamos. Las horas no son más que números: a menudo se guía por la luz o la oscuridad para saber qué es lo que toca hacer en cada momento. Puede que no vea el sofá que está delante de sus ojos, pero es capaz de detectar a metros de distancia si un cojín está levemente torcido. Es como si el tiempo y el espacio, esos conceptos básicos sin los que los neurotípicos nos sentiríamos perdidos, fueran para él nimias arbitrariedades. Como si él estuviera siempre muy ocupado en otras cosas más importantes. A menudo mi marido y yo nos preguntamos si nuestro hijo no será, en realidad, el Dr. Manhattan.
Y desde luego nos deja pistas de ello. Recuerdo un día, hace más de un año, en el que por diversas circunstancias que me parecían de suma importancia la vida se me estaba atragantando. Salíamos de estimulación temprana y mi hijo se paró en el jardín de la clínica. Llegábamos tarde a natación, y mi exasperación crecía por momentos. Mi hijo se agachó a observar algo y comenzó a hurgar en la arena con la precisión de un relojero reparando una pieza muy delicada. A unos metros yo le llamaba una, dos, diez veces; gritándole cada vez más fuerte. Pero él no levantaba la vista del suelo, como si las ondas sonoras no entraran en su órbita. Musitaba algo, canturreaba. Era uno de esos días en los que la vida me había vencido y no me quedaban energías para seguir intentando atraer su atención, así que me senté en el suelo a esperar, resignada a llegar –para variar- tarde a la siguiente actividad. Mientras mi mente se perdía en mis importantes problemas de persona adulta sin llegar a ninguna conclusión, mi hijo (y su enorme sonrisa) aparecieron súbitamente delante de mí, como si se hubiesen teletransportado. Entonces, él alzó algo a la altura de mis ojos: “Es una hoja de otoño” (qué más daba que estuviéramos en plena primavera). La colocó con una parsimonia casi ceremoniosa en el suelo y comenzó a alinear sobre ella unas piedrecitas. “Esta se llama Manolita” me explicó, señalando una de ellas, “es un regalo”. En ese momento, mi cerebro se reseteó. Me di cuenta de que en realidad todo carecía de importancia: el tiempo, las circunstancias, los lugares, los planes. Y sucedió, como me había pasado con aquella adolescente años atrás, que el tiempo se volvió a congelar un instante. De repente, todo cuanto podía ver eran las auténticas certezas: la hoja, la piedra Manolita, la sonrisa y ese algo intangible entre nosotros dos.

«Recuerdo un día, hace más de un año, en el que por diversas circunstancias que me parecían de suma importancia la vida se me estaba atragantando. Salíamos de estimulación temprana y mi hijo se paró en el jardín de la clínica. Llegábamos tarde a natación, y mi exasperación crecía por momentos. Mi hijo se agachó a observar algo y comenzó a hurgar en la arena con la precisión de un relojero reparando una pieza muy delicada. A unos metros yo le llamaba una, dos, diez veces; gritándole cada vez más fuerte. Pero él no levantaba la vista del suelo, como si las ondas sonoras no entraran en su órbita…. Entonces, él alzó algo a la altura de mis ojos: “Es una hoja de otoño” (qué más daba que estuviéramos en plena primavera). La colocó con una parsimonia casi ceremoniosa en el suelo y comenzó a alinear sobre ella unas piedrecitas. “Esta se llama Manolita” me explicó, señalando una de ellas, “es un regalo”. En ese momento, mi cerebro se reseteó. Me di cuenta de que en realidad todo carecía de importancia: el tiempo, las circunstancias, los lugares, los planes. Y sucedió, como me había pasado con aquella adolescente años atrás, que el tiempo se volvió a congelar un instante.»
A veces pienso que mi hijo, mi perrito verde, vive en un mundo desde el que se puede ver el nuestro, pero no a la inversa. A veces él abre una rendija en la puerta que separa ambos mundos por si queremos mirar: ese es el desafío, pero también es, efectivamente, el mejor regalo.
Si nos convencemos de que las personas con trastornos del neurodesarrollo tienen algo realmente importante que enseñarnos, si somos capaces de mirar y escuchar más allá de lo que estamos acostumbrados, de cuestionar nuestros referentes y nuestras certezas; quizá aprendamos a hablar sin hablar: hablar con los ojos, hablar con el tacto, hablar con ese algo que hay entre nosotros y que no se puede explicar con palabras.
No se me ocurre mayor privilegio que ese.

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org