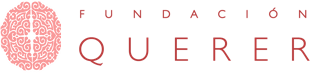“Os va a cambiar la vida”. Desde el momento en que una pareja anuncia que espera un hijo, esta frase la repetirán familiares y amigos hasta la saciedad. Sin duda, tener un hijo –especialmente si es el primero- supone un enorme cambio tanto en las rutinas y hábitos de vida como a nivel psicológico, ya que marca una especie de “rito de paso”, es decir, que precipita un cambio de rol: pasamos de sólo ser hijos a ser nosotros los padres. Nuestras expectativas acerca de en qué consistirá la paternidad van tomando forma basadas –entre otras cosas- en nuestras vivencias, las experiencias vinculares que hayamos tenido en nuestra propia infancia y los modelos de crianza que observemos en nuestro entorno cercano. En el caso de que ya tengamos hijos, el rol de padres está asentado y nuestra expectativa se basará en nuestra propia experiencia previa. Nuestro cerebro va, así, generando escenarios mentales que nos facilitarán la adaptación a nuestra “nueva vida”, en otras palabras, nos autoconvencemos de que lo tenemos todo (más o menos) controlado.
Pero, ¿qué sucede cuando la realidad de nuestro hijo no coincide en absoluto con la expectativa que nos habíamos creado?
En la consulta de psiquiatría de adultos he escuchado con bastante frecuencia frases similares a la que encabeza este texto. Nadie nos prepara (si es que eso es posible) para escuchar ese “algo no va bien con el niño”. El diagnóstico suele generar una situación de crisis, entendida como un cambio profundo que inicia un proceso evolutivo. Hacia dónde nos lleve ese proceso como individuos, como familia y como pareja depende de diversos factores. (Spoiler: no necesariamente nos lleva a un lugar peor, pero como sucede en cualquier proceso de adaptación, tiene sus “altos” y sus “bajos”).
El duelo del hijo que no tuvimos: el reajuste de expectativas.
Como padres, el reconocimiento de la discapacidad de un hijo acaba con nuestras ideas preconcebidas de que lo que esperábamos que fuera nuestra familia o de cómo creíamos que se desarrollaría la vida de nuestro hijo. Entonces, no nos queda más remedio que reajustar esas expectativas, volver a construir una idea de lo que podemos esperar de esa paternidad y –en cierto modo- reconciliarnos con nuestros respectivos roles como padres. Durante este reajuste, y hasta que se llega a la aceptación de nuestra realidad, es frecuente experimentar reacciones de duelo: aunque no haya habido una pérdida física, experimentamos un proceso parecido al destruirse mis expectativas, como si debiera hacer el duelo al “hijo ideal que no tuve”. Y aunque este proceso es totalmente natural, nos ayuda a adaptarnos a la situación y no significa en absoluto que no queramos a nuestro hijo, es frecuente que vaya acompañado de vivencias de culpa por parte de los padres.
También en el caso de trastornos con componente hereditario es frecuente que uno o ambos progenitores experimenten sentimientos de culpa, es lo que se llama el “conflicto genético”. Puede suceder que la discapacidad de un hijo influya en la decisión de tener o no más hijos. Ante cualquier duda, podemos consultar a los médicos de nuestro hijo acerca de la necesidad de realizar consejo genético: muchas causas de discapacidad no tienen una causa hereditaria.
Enfadados con el trastorno, no el uno con el otro.
Conviene no olvidar que aunque recorramos este camino juntos como padres, cada uno de los miembros de la pareja tiene su vivencia y va a experimentar su propio proceso emocional. Y es muy frecuente que haya momentos en los que no estemos “en la misma página”, o no expresemos las emociones del mismo modo. Incluso las parejas emocionalmente sólidas pueden notar que discuten más: ambos estamos preocupados, tensos, tratando de acostumbrarnos a una realidad de la que no tenemos más que incertidumbres y cansados física y emocionalmente. Este es un caldo de cultivo perfecto para que “salte la chispa” y se produzcan discusiones. Tomar conciencia de que el origen real de nuestro malestar es el trastorno, que es con quien estamos “enfadados” –y no con nuestra pareja- es importante para reconducir los conflictos que puedan surgir. Habitualmente, las parejas sanas y con una buena comunicación son capaces a medio plazo de encajar esta disonancia de tiempos que puede producirse en algunos momentos de la adaptación, incluso llegando a hacerse más resilientes.
Pero no todas las parejas resisten a este proceso vivido con su hijo. Ante un estresor de un calibre tan enorme como el que nos ocupa, que centra toda la atención de los padres suponiendo un gran desafío emocional, es frecuente que si en la pareja hay conflictos previos éstos se recrudezcan. La gravedad de estos conflictos previos suele ser el factor que más influye en las rupturas de pareja que se producen tras el diagnóstico del hijo. Aunque algunos estudios han apuntado a un mayor riesgo de divorcios entre las parejas que tenían un hijo con necesidades especiales, un trabajo publicado en 2015 (The Wisconsin Longitudinal Study, realizado por el National Institute of Health de Estados Unidos) arrojó conclusiones más optimistas. En este estudio, en el que se realizó un seguimiento durante 50 años a 190 matrimonios que tenían algún hijo con discapacidades relacionadas con trastornos del desarrollo, no se encontró que la tasa de divorcios fuera mayor que en las parejas con hijos sin discapacidad. Sí se observó, en cambio, que las parejas en las que el niño con discapacidad era el único hijo había un mayor riesgo de divorcio.

«Pero no todas las parejas resisten a este proceso vivido con su hijo. Ante un estresor de un calibre tan enorme como el que nos ocupa, que centra toda la atención de los padres suponiendo un gran desafío emocional, es frecuente que si en la pareja hay conflictos previos éstos se recrudezcan.»
La falta de espacios propios
Si la llegada de un hijo reduce el espacio propio que tenemos como individuos y como pareja, cuando hablamos de un niño con necesidades especiales la exigencia se intensifica. Tendemos a relegar a un segundo plano nuestras propias necesidades, nuestros intereses y nuestros momentos de pareja. La discapacidad de nuestro hijo ocupa una parcela cada vez mayor de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros pensamientos. Y aunque no cabe duda de que queremos (y debemos) esforzarnos por ser los mejores padres posibles para nuestro hijo, la dedicación absoluta e incondicional tiene unos riesgos que pueden repercutir negativamente en nuestra salud mental y nuestra dinámica familiar.
Es frecuente observar en madres y padres de niños con discapacidad niveles elevados de ansiedad, estrés, tristeza o frustración que habitualmente no son patológicos y tienen un sentido adaptativo; es decir, son pasajeros, de una intensidad ajustada a la situación que estamos viviendo y nos ayudan –a medio plazo- a encontrar soluciones a los problemas concretos que nos estén generando esas emociones. Pero si sólo nos centramos en aquello que nos preocupa llegará un momento en el que la emoción se hará predominante, desproporcionada; nos bloquearemos y la preocupación ya no será eficiente, es decir, no nos ayudará a resolver problemas. Por eso es especialmente importante reservarnos espacios fuera del mundo de la discapacidad: no perder de vista quiénes somos, qué nos interesa, qué nos motiva. Teniendo tus espacios de respiro no abandonas a tu hijo, al contrario: esos espacios te van a ayudar a reducir tus niveles de estrés y aumentar el grado de satisfacción con tu propia vida, lo cual repercutirá positivamente tanto en el niño como en en la relación de pareja.
La división rígida de roles
Es muy frecuente en la práctica clínica ver en las familias de niños con discapacidad una rigidificación de los roles de género tradicionales. En este modelo uno de los miembros de la pareja, habitualmente la madre, asume casi exclusivamente la carga de cuidados del niño con discapacidad; probablemente debido a la mayor presión social y cultural sobre la mujer hacia las tareas de cuidado. El otro miembro de la pareja, habitualmente el padre, queda en el rol de proveedor, cada vez más distante de las tareas de cuidado. Se genera entonces una dinámica en la que el padre tiende a delegar en la madre la crianza del hijo con discapacidad, bien sea por la convicción de no saber hacerlo o bien por rechazo a la situación. Esto genera una distancia física y emocional; en la que no hay momentos de pareja y son escasos los que se comparten en familia. La madre se va sintiendo cada vez más desbordada, con vivencias de soledad, frustrada y resentida ante la falta de apoyos que recibe por parte del padre. En los casos en los que esta dinámica se prolonga la relación de pareja se deteriora progresivamente. La madre tiende a volcar sus carencias emocionales en el cuidado del hijo, al que se entrega exclusivamente; y el padre a apartarse cada vez más, sintiéndose ajeno a la simbiosis madre-hijo. El riesgo de ruptura de pareja llegados a ese punto es muy elevada.

«La madre se va sintiendo cada vez más desbordada, con vivencias de soledad, frustrada y resentida ante la falta de apoyos que recibe por parte del padre. En los casos en los que esta dinámica se prolonga la relación de pareja se deteriora progresivamente.»
El aislamiento social
Otro motivo por el cual el rol de “padres del niño con discapacidad” va ganando terreno en nuestras vidas es que en las familias con este problema los contactos sociales tienden a reducirse. Puede suceder que familiares o amigos no comprendan o incluso expresen abiertamente rechazo a la discapacidad de nuestro hijo (esto sucede con mayor frecuencia en niños con trastornos de conducta graves o muy disruptivos). Otras veces somos nosotros mismos quienes rechazamos planes sociales, bien por miedo a que romper las rutinas de nuestro hijo precipite una crisis o porque esos planes no se adecúen a las características del niño. También puede suceder que si en nuestro círculo social hay otras familias con niños neurotípicos de la edad de nuestro hijo nos resulte doloroso enfrentarnos a la evidencia de que él es diferente: podemos llegar a romper relaciones con amigos o familia para evitar la tristeza que nos produce comparar a sus hijos con el nuestro.
Así, los miembros de la pareja acaban por tener muy escaso contacto social aparte del que hay entre ellos. El aislamiento social es un factor adicional de estrés, empeora la calidad de vida y hace que los conflictos que haya en la pareja se intensifiquen.
La falta de comunicación
Al igual que la discapacidad del hijo tiende a ocupar un enorme espacio del tiempo y la energía de nuestras vidas, también tiende a monopolizar nuestras conversaciones. Además, como hemos visto, el aislamiento social y el abandono de nuestros propios intereses hacen que nuestro mundo se restrinja cada vez más a la discapacidad de nuestro hijo. Se genera así un círculo vicioso en el que vamos teniendo cada vez menos intereses comunes, crecen las frustraciones y nos encerramos en nosotros mismos. Progresivamente la vivencia de pareja se diluye y puede llegar un momento en el que la única comunicación entre nosotros sea para gestionar asuntos relacionados con la discapacidad del hijo.
¿Cómo puedo mejorar mi relación de pareja?
Como suele decirse, “cada pareja es un mundo” y es prácticamente imposible responder a esta pregunta mediante generalidades. No obstante, sí podemos dar algunas recomendaciones que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos y con el otro:
· Permítete sentir, y permíteselo también al otro. Recuerda que el camino es individual y que el hecho de que tu pareja sienta emociones diferentes a las tuyas o las exprese de otro modo no significa que no acepte la situación.
· Lo hacéis lo mejor que podéis. No hay manual de instrucciones para afrontar el trastorno del neurodesarrollo de vuestro hijo y a menudo aprenderéis a manejar situaciones concretas mediante ensayo-error. Aportad vuestra visión, escuchaos el uno al otro y reconoced el esfuerzo que ambos hacéis.
· Ten momentos de respiro, para cuidar bien hay que estar bien. Recuerda que esto es una carrera de fondo.
· Recuerda quién eras antes de tu hijo, cultiva tus intereses individuales.
· Recordad quiénes erais como pareja antes de ser padres: qué os gustaba hacer, qué os divertía, por qué disfrutabais de la compañía mutua. Tratad de reservar momentos el uno para el otro (no hace falta nada especial) y cultivad esos espacios comunes.
· Si sentís que la situación os desborda, buscad ayuda profesional. Informaros acerca de los recursos de atención familiar, salud sexual y de pareja o salud mental disponibles en vuestro entorno.

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org